Una resurrección 3
Yo estaba acostumbrado a la vida difícil; mi mundo era el del desprestigio, el de las largas caminatas, el de las amenazas que entran volando a través de las ventanas, el de las constantes peleas por la honra de mi padre o sólo para defenderme a mí mismo. De algún modo pensaba que todo el mundo tenía que pasar por este tipo de luchas de manera constante; la idea de que pudiera haber personas que pudieran dormir por las noches sin temer que al día siguiente hubiera alguien más maquinando rencores contra él, o con la seguridad de que nadie cercano a él iba a morir, estaba más allá del horizonte que mis ojos alcanzaban a ver. Pero poco después de entrar al orfanato me adoptó una familia, y descubrir ese nuevo estilo de vida fue tan impactante como lo habría sido para los marinos primitivos al llegar por primera vez a Danzílmar. La familia tenía por apellido Yiúl, eran un padre, una madre, un hijo y una hija casi de mi edad; vivían en Áos, en una casa tan grande como la escuela de mi pueblo, tan grande y blanca que requería de muchos sirvientes para mantenerla. Había tres jardines llenos de árboles, yo no podía entender cómo es que le podría ser permitido a alguien poseer bosques dentro de sus propiedades, y debo decir que no me gustó al principio la idea de que esos bosques estuvieran confinados a las enormes murallas que marcaban el fin de la propiedad, pero pronto me hice a la idea y pensé que, si había gente capaz de poseer bosques, poseer otros lugares naturales también estaría bien. Soñé desde entonces poseer algún día una montaña sólo para mí, aunque no quería encerrarla dentro de unos muros como a ese bosque.
Mi padre adoptivo era un hombre alto y corpulento, pero tenía cara de niño. Recuerdo haberlo visto y haber pensado que sólo su cuerpo había llegado a la adultez y que la vitalidad de su rostro se había estancado en los doce años. Era el jefe de uno de los bancos más importantes de aquel entonces, y el respeto que generaba a sus colegas era tal que no podía pensar que se dirigieran al presidente del país con mayor servilismo y sumisión. Sin embargo, él nunca demostró (al menos cuando yo lo pudiera ver) actitud alguna que me indicara que su actitud tuviera la más mínima mancha. No fue sino hasta años después, ya graduado de la universidad, que finalmente pude ser testigo de las malas artes que se escondían discretas tras esa sonrisa tan paternal. Nunca supe con certeza si mi padre biológico había sido un ladrón, pero de este nuevo padre no tuve la suerte de la incertidumbre.
Mi madre era docente en la universidad de Áos; enseñaba historia danzilmaresa y tenía fama de estricta entre sus colegas y alumnos; pero en privado, una vez traspasado el umbral de la mansión, bien instalada en sus dominios donde todo ojo crítico quedaba fuera, mostraba una personalidad tan dulce y grácil, que era imposible imaginarse que tal profesora pudiera alguna vez reprobar incluso al estudiante más perezoso. Todo lo perdonaba, todo lo pasaba por alto; su filosofía era la de no preocuparse por nada (al menos en casa), y la única vez que la vi expresar el más ligero enojo fue cuando mi nuevo padre se negó a acompañarnos al funeral de su madre alegando mucho trabajo, eso sí, durante ese pequeño momento de intranquilidad logró exteriorizar todo lo que su voluntad le hacía reprimir, recriminándole, por espacio de un minuto, el poco tiempo que mi padre permanecía en casa (acusación exagerada a mi parecer, pues no recuerdo haberla visto a ella en la casa mucho más de lo que veía a mi padre), lo mucho que le disgustaba que no se ejercitara, e incluso aspectos triviales como sus ronquidos en la noche fueron tema de ese breve regaño, pero entonces volvía a tranquilizarse, súbitamente como con una inyección de morfina que primero la tomara por sorpresa, y se sumergía de nuevo en su sosiego, respirando tranquilamente.
Mi hermano, llamado Dézen, era el niño más frágil que hubiera visto, siempre bajo el amparo de interminables medicamentos y consultas médicas; no podía pasar mucho tiempo bajo el sol o la piel se le llenaba de ronchas y era terriblemente alérgico al polen, encima de todo padecía una extraña condición que le impedía ejercer mucho esfuerzo físico a riesgo de sufrir desmayos o algo peor, los doctores decían que esa condición se debía a un mal funcionamiento de sus glóbulos rojos; muchos de estos se rehusaban a cargar el oxígeno al resto del cuerpo, me lo imaginaba como un reloj con poca energía en las baterías. Pese a ser él un año mayor que yo, mi llegada le supuso al principio una amenaza, viendo que mi condición era infinitamente mejor y mi fuerza admirada por nuestra hermana, pero conforme pasó el tiempo nos llegamos a llevar muy bien; por un lado él encontró en mí un hermano que podía defenderlo en la escuela frente a los niños que se burlaban de él por su debilidad, a la vez yo le motivaba para salir a explorar todos los rincones de nuestros bosques al caer la tarde; decía mi nueva madre que nunca había visto a Dézen con tanta energía como cuando yo llegué. En cambio, fue él el que me enseñó el mundo de la literatura y la filosofía, mundo que él exploraba constantemente y del cual poco a poco me hizo parte; con él mi percepción de la realidad se amplió; aprendí que las ficciones no eran un escape de la realidad, sino ver la realidad desde muchos ángulos diferentes. Con él como mi mentor intelectual conocí a muchos escritores. A veces nos gustaba inventar historias en las cuales esos famosos personajes de la historia tenían diálogos, e intentábamos crearlos de la manera que nos pareciera más exacta a como hubieran sido en verdad. Me dolió su muerte como nunca creí que podría volver a dolerme desde la muerte de mi padre; tenía él dieciocho años cuando lo encontramos tieso en su cama después de tener que derribar la puerta, fulminado por un ataque al corazón. Su biblioteca entera me la dieron a mí, pero tuvo que pasar un tiempo antes de que tuviera el valor de entrar y tomar uno de sus libros en mis manos.
Kéya era el nombre de mi hermana. Era la niña más hermosa que había visto. La primera vez que se fijó en mí fue el día que llegué y subí a mi habitación; acababa de contemplar mi nueva cama y el cielo que se veía por la ventana, cuando escuché pasos por detrás, y al voltear la vi ahí, vestida con pantaloncillos y una blusa verde en la que ya asomaban los cimientos de sus futuros pechos; su cabello era corto (vista desde atrás parecía el de niño), en la mejilla derecha tenía un hoyuelo que se contraía al alegrarse y al enojarse, y en ese momento me observó con una especie de mezcla entre ambos sentimientos. Aprendí a conocerla, aunque acercarme a ella me llevó más tiempo que con Dézen. Kéya me llegó a decir en algún momento que la razón por la que le había empezado a caer bien era porque me portaba muy bien con su hermano; agradecía que alguien tuviera la paciencia para llevarse con él y servirle como compañero de juegos y lecturas. A partir de entonces mi relación con ella sólo mejoró. Conocí uno a uno sus talentos, los cuales parecían surgir desde el fondo de su genética cada cierto tiempo; un día era una gran nadadora y participaba en las carreras de la escuela; otro día se volvía una ajedrecista tan buena que era capaz de empatar o vencer a Dézen; luego resultaba que se había aprendido todos los detalles de la historia moderna de Danzílmar; después podía trepar los árboles con la facilidad de una ardilla, y al día siguiente tocaba el piano o era capaz de hacer equilibrio en el respaldo de una silla. Lo curioso era que mientras un nuevo talento permanecía activo, los viejos talentos permanecían en pausa hasta que tuviera la determinación de volver a practicarlos. Cuando podía tocar conciertos de Mozart, perdía inevitablemente en ajedrez contra Dézen o contra mí; cuando nos apaleaba en ajedrez, la apaleábamos en conocimientos de historia, y todo ese juego de talentos siguió durante mucho tiempo hasta que, un año antes de la graduación, decidió que quería enfocar todos sus esfuerzos en la historia para ser como su madre algún día, y desde ese entonces nunca nos venció en ajedrez ni pudo volver a trepar un árbol sin resbalarse a cada instante.
***
¿Lo hará?
Le tiemblan las manos. Sobre él pesa una sensación de intenso calor dentro de las venas; su puño se aprieta deseando contener un cuchillo, sus ojos ya están clavados en el corazón de Vérend.
¿Cuál es la reacción de Vérend?
Llora a causa del dolor de su boca rota, su ojo morado, y su amistad arruinada. Murmura perdón, juro por mis padres que fue un accidente.
¿Cede Íbien?
Su boca hace una mueca de dolor; sus ojos piden su sangre. Escucha como si cayeran gotas de agua en sus tímpanos; las palabras de Vérend le llegan tras una sorda cortina de ira.
¿Y los recuerdos?
Acrecientan la presión que ejerce sobre el cuchillo imaginario. Intenta quedarse en blanco, olvidarse de sus recuerdos, interpretar los hechos de su vida de manera que no resulten tan tristes como su memoria los guarda, pero todos regresan a esos momentos de su vida que le recuerdan el leitmotiv de su existencia: Todo cuanto quieres te lo quitan. Su padre, Nída, Dézen, Kéya, Wányi, Zóbi. Tiene de repente un incontrolable deseo de arrebatarle algo a alguien.
¿Qué es lo más preciado que alguien posee?
Las experiencias, la capacidad para experimentar y seguir adquiriendo existencia, así razona Íbien. Quiere eliminar la capacidad de adquirir experiencias, de seguir viviendo una vida donde los recuerdos y su interpretación lo determinen.
***
Cabeceando de sueño se tambaleó hasta su cama, donde todos los recuerdos de su día se aplastaron en una única imagen que era al mismo tiempo un grupo de sensaciones, sonidos, colores y emociones. Era ella: Zóbi, ora sus grandes ojos, cuyo azul recordaba al del escudo triangular de la bandera del país, pero no opacos, sino reflejantes, puros como el hielo de los glaciares, pero que desprenden la calidez de un cielo tropical; ora la tonalidad híbrida de su piel, amarillenta por vestigio de su madre, blanca por vestigio de su padre, más que una mezcla es el abrazo entre dos razas esa piel; ora su cabello, cascada nocturna, juguete del viento, altar del sol, ni en el descuido ni en la sequedad se afectaba la armonía de su balanceo; ora sus labios rosados, que sonríen con una media mueca como de orgullo y ternura, con un movimiento de la mejilla salía a la luz un rostro reflexivo, dubitativo y escéptico, y las cejas bajaban y los párpados sospechaban. Esas imágenes de rasgos se confabularon con el olor al detergente de limón con el que habían limpiado el suelo junto al cual ellos habían comido unas hamburguesas en la plaza; olores a palomitas, dulces y helado de yogurt surgieron del recuerdo de aquella extraña risa que ella lanzaba cuando aparecía un mal chiste en la pantalla del cine, ambiguo entre la sinceridad y la mera educación de reaccionar jocosamente ante todo lo que pretendiera ser gracioso, aunque no lograra serlo. Los ecos de las gentes, murmullos carentes de idioma, sonidos de fondo insignificantes para resaltar las risas de ella, surgieron del recuerdo de haber contemplado su oreja derecha a la débil y fantasmal luz del reflector que se desviaba en su trayecto a la pantalla; una oreja pequeñita, con un lóbulo puro, sin manchar por arete, que lo miraba fijamente mientras su dueña parecía perdida en la película. A ratos ella también volteaba a verlo, la boca disimulando satisfacción, y repentinamente, sin siquiera apartar los ojos de la pantalla, sobre su hombro acuesta la cabeza, a modo de almohada; surgió en su mejilla izquierda la sensación de los finos cabellos que, rebeldes por algún viento, se habían levantado de su lecho y lo rozaban, provocándole una comezón que calmó rascándose con el cabello de la cabeza de Zóbi, percibiendo en el camino el champú de lavanda con el que se había lavado esa mañana. El momento exacto del beso pasó por un nivel muy bajo de su consciencia; tan sólo surgió el momento en el que ya no había diferencia entre una boca y la otra; las narices inhalaron y exhalaron el aire que el otro inhalaba y exhalaba; los ojos se encerraron tras la protección tímida de los párpados; una mano audaz se posó sobre su mejilla izquierda, llevándose con ella la evidencia de la inicial timidez a través de la fuerza de su agarre, un tanto brusco en los dedos pero coqueto en la palma, de roce amplio, suave y posesivo, consciente de sí mismo y lleno de voluntad.
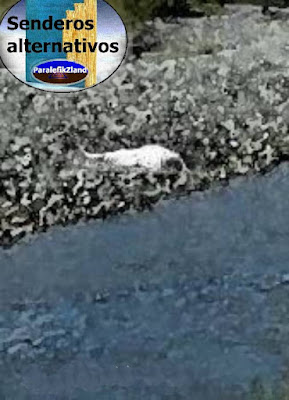





Comentarios
Publicar un comentario