Un náufrago
Dézen se vuelve un náufrago cuando sus propios valores lo dejan atrapado en su isla personal.
No era un secreto que los habitantes de Génd tenían poco respeto por los semáforos, a los que, más que figuras de autoridad cuya palabra había que acatar, consideraban meros instrumentos de ayuda siempre subordinados a las circunstancias objetivas del entorno. Así pues, la luz roja pasaba a significar alto total sólo cuando las circunstancias reales fueran que ningún otro auto supusiera un peligro para el infractor o para algún tercero; en caso contrario, no era diferente de la luz verde. No obstante es de sorprender la baja tasa de accidentes de auto en la ciudad, pues todos sus habitantes, tanto los de a pie como los que conducían, habían entendido que el precio a pagar por priorizar la realidad sobre la ley era la constante vigilancia y el más estricto cuidado en cada uno de sus pasos. No por nada también era la ciudad de Danzílmar en la que se reportaban menos casos de conductores intoxicados o distraídos con teléfonos móviles, y cualquier foráneo podría atestiguaros que en Génd nunca se escucharía el más ligero pleito o conversación ruidosa dentro o fuera de un vehículo, nunca se encontraría uno a un nativo que no actuara como si tuviera ojos en la espalda y que no reaccionara a los ruidos del tráfico como mangostas ante la sospecha de una serpiente.
Pero Dézen no se dejaba engañar; pensaba que vivir en esa ciudad era similar a tener siempre una carga de dinamita en el bolsillo, confiando siempre que los que jugaban con los fósforos no cometieran el más mínimo descuido o permitieran que un momento de imprudencia provocara alguna catástrofe. Por ello se había propuesto desde muy joven, y para el fastidio de muchos compañeros de tránsito, a ser el único que siguiera a rajatabla todas las reglas de tránsito, levantando la cabeza con orgullo especialmente ante los semáforos rojos aunque no hubiera ni un carro o transeúnte a kilómetros, y sonriendo ante los bocinazos a su espalda y ante las miradas extrañadas de los peatones. Pese a todo, debía admitir que nunca nadie le había confrontado seriamente ni intentado cambiar su manera de actuar, ni siquiera su esposa Yéna ni su hijo Ánke, llegando a pensar que, en el fondo, aprobaban su rectitud y hasta quisieran ser como él. Pero el camino de las reglas no iba a ser tan fácil, pues no se trataba sólo de semáforos sino de todo aspecto que gobernara su vida. Nadie le conocía vicio alguno ni la más ligera evidencia de una mala acción o prejuicio; a sus cuarenta y cinco años nunca había tenido otra intención que la de caminar recto y bien erguido. Sumado a todo esto, su ascendencia asiática le hacía dar la impresión de haber sido un monje en algún momento de su vida; nunca había tenido una sonrisa completa, nunca había abierto los ojos de sorpresa, nunca se le escapó palabra o ruido obsceno o fastidioso de la boca, siempre cuidaba cómo movía sus manos y la velocidad con la que hablaba o caminaba. Pero todas esas formas de rectitud no estaban reservadas sólo para la vida pública, sino que Dézen era tan celoso de ellas que ni siquiera en soledad las abandonaba. Decía que aun si nadie lo veía, él se estaba viendo a sí mismo. Recurría a esa autoconciencia cada vez que sentía que podría descuidarse estando solo, incluso a punto de dormir no dejaba de repetirse por dentro “yo me estoy viendo, yo me estoy viendo”. Cabría dejar a criterio de cada uno si en el fondo no se trataba todo de un autoengaño para enaltecerse a sí mismo sobre los demás o si se trataba de una búsqueda de virtud honesta. Incluso en esos tiempos era difícil saber quién escondía su soberbia tras una excesiva virtud, pues no es secreto tampoco que en muchos casos la humildad es la nueva forma que adopta la arrogancia.
Pero independientemente de lo que el lector curioso opine de nuestro personaje, el hecho objetivo es que, hasta el día en el que naufragó, nada le había hecho dudar de la rectitud de su vida.
***
Un profesor de preparatoria una vez le preguntó a Dézen cuál era la diferencia entre un prisionero y un náufrago. En vez de pensar por sólo cinco segundos para terminar diciendo que no lo sabía, regresó a su casa y pensó hasta que se quiso arrancar los párpados, pues sentía que algo más profundo se escondía detrás de las aparentes obviedades de tal acertijo. Cuando presentó su rendición al día siguiente, el maestro, sentado en su escritorio, contestó que un prisionero ha perdido su libertad porque son los demás los que han puesto un obstáculo que le impide el paso, normalmente porque hay el deseo expreso de confinarlo; en cambio, el náufrago no tiene más obstáculo que su propia incapacidad de sortear sus propias limitaciones para recuperar su libertad; nadie le quitó la libertad más que los hechos fortuitos de la realidad y lo único que le impide escapar es su propia naturaleza.
De pie ante la calle, al otro lado del semáforo rojo, Dézen volvió a ver la cabecita canosa de su antiguo maestro, y la que entonces fuera una expresión satisfecha se había convertido en una de burla.
***
Es bueno a esta hora. Siempre debería ser así, quieto todo excepto por el viento, y sin peligro ni siquiera para un sonámbulo. Pero ya pasé por aquí muchas veces, siempre tengo la impresión de que los arbustos al lado de los caminos se han movido de lugar o que al menos han cambiado de tamaño, pero peor fue cuando creí que la estatua de Yíer[1] se había movido, o más bien sólo sus ojos de repente habían brillado por los faros de un auto que pasaba. Debería ir a la facultad a pie, a ver si así me puedo evitar venir a caminar al parque. No, el traje no me dejaría moverme igual, se supone que uno debe sentirse bien al caminar; me pregunto si hacer ejercicio a las apuradas será peor. De todos modos es mejor así porque me cansa lo suficiente para dormirme apenas regrese. Ojalá sigan despiertos; odio tener que cuidarme de no hacer ruido. Ánke salió a mi Yénali[2], son como detectores de sonido, en especial del mío. Y lo peor es que si intento no hacer ruido, acabo descuidándome y derribo las cosas. No entiendo cómo no se despiertan cuando pasan los autos corriendo frente a la ventana, o aun sin correr, pero mis pies sí, siempre, o casi siempre. Ya vamos, los pies aguantan un rato pero cuando menos lo esperas empiezan a sentir el calor que sube por las pantorrillas; la boca también quiere agua. Para colmo es fácil pensar que en una noche fresca como ésta no es necesario traer agua, pero la garganta no sigue la temperatura de la noche.
—Otra vez se te olvidó la cantimplora.
Pero nunca recuerda todas las veces que no la olvidé.
Y yo le daría un beso y me miraría primero como una gata recelosa porque sabe que sólo quiero irme a dormir. Ojalá esté despierta.
¿A qué hora va a cambiar el semáforo?
***
Sigue brillando el rojo. Entre más pasa el tiempo, más intenso se siente en las retinas de Dézen, que empieza a entrecerrar los ojos lo más que puede. Tampoco hay ya ruidos, no hay carros ni perros, el viento es casi mudo salvo por alguna que otra hoja que hace flotar en el aire antes de caer. Cinco minutos. Dézen cambia el pie de apoyo y mira extrañado el semáforo. Ningún carro. Diez minutos. La boca de Dézen está totalmente recta, los pies han empezado a hacer un baile de impaciencia. Pero ningún carro. Quince minutos. Esto se ha salido de todo lo regular y de lo irregular, entra en el terreno de lo absurdo y lo surreal. Absolutamente ningún carro. Veinte minutos y Dézen ya tiene que apretar los labios para que no se le escapen obscenidades, pues ante las esperas inauditas hasta los más buenos pueden llegar a pensar en destruir a la humanidad. Llega la media hora y Dézen, clavado como estaba en la acera, no aparta su casi asesina mirada del resplandor rojo del semáforo. Por primera vez en su vida refunfuñó, dio un pisotón, clamó algo inaudible al aire y se dio golpecitos con el puño en la frente. Entonces le llega la conciencia de que no hay vehículos. Sus principios le habían hecho centrarse únicamente en el semáforo en lugar de los automóviles, la razón por la que los primeros existían.
De nuevo, la insoportable espera casi le hace flaquear. No había nada que pusiera en peligro su vida en la calle: estaba tan desierta, tan abandonada, que daba la sensación de que uno podría quedarse dormido a media calle y nada le pasaría. Por poco saca un pie de la acera, por poco siente el placer del asfalto bajo sus pies, pero vuelve a quedarse quieto.
“Yo me estoy viendo, yo me estoy viendo…”
Despierta del trance de reconciliación con sus principios, y como si su buena conciencia quisiera recompensarlo, cae en la cuenta del hecho obvio de que el parque tenía cuatro cuadras. Por primera vez en su vida se llamó imbécil a sí mismo, no sólo por modestia o para llamarse la atención por algún error que hubiera cometido, sino honesta y crudamente por su falta de inteligencia. No ha dejado de recriminarse cuando llega a la segunda cuadra. Sus ojos casi se ensanchan cuando vuelven a ver un rojo burlándose en su cara. Resopla. Va hacia la tercera cuadra. Sus cejas se movieron milímetros hacia arriba al encontrarse con otra luz insoportablemente roja. Lanza en voz apenas audible una palabra sin significado. Va hacia la última cuadra. Esta vez todas las partes de su cara se estiran de manera grotesca para sus propios estándares, que ante aquella luz, que para entonces ya calificaba de pornográfica, dejó salir, como un estornudo, una palabra clara y contundentemente obscena.
***
Los zapatos deportivos castigarán el concreto con la presteza con la que recorren el contorno del parque. La esperanza de encontrarse con alguna otra luz hace que los gemelos y las tibias ardan hasta sentirse en llamas, las cuales van en aumento conforme vuelva a encontrarse con el color rojo. Pero no podía perder tiempo, pues en lo que le tomaba descansar se figuraba que alguna de las otras luces cambiaría. Desde el cielo, su diminuta figura cruzará el centro del parque una y otra vez, pues es imposible que las cuatro luces estén confabuladas para no mostrar su placentero verde. ¿Sería posible que al menos uno de los semáforos se pusiera verde cuando él saliera corriendo? Esto lo hará detenerse y mirar desconfiado a la luz roja, pero ahora aquel rojo parecerá más congelado que nunca. ¿Y si sólo cambia cuando no estoy mirando? Esto le hará darle la espalda al semáforo. Esperará como si pudiera ver con la espalda, o como si la luz pudiera emitir algún sonido al cambiar que pudieran escuchar sus oídos. Volteará y la luz seguirá ahí. Volverá a darle la espalda y repetirá la misma obscenidad de antes.
Sería una salida fácil si tan sólo pudiera realmente sentir que la luz está en verde a mis espaldas. Si cruzo la calle con la nuca en el lugar de mis ojos…
Su pie casi volverá a tocar el asfalto, esta vez con el talón por delante, pero se quedará a centímetros de pisar una hojita seca, colgando sobre ella ansioso y a la vez culpable de seguir. El pie volverá al lado del otro y Dézen mirará de reojo el semáforo con odio, casi llorando.
***
¿Puede ver Dézen alguno de los semáforos sentado en esa banca, frente a la fuente, casi en el medio exacto del parque?
Encontró un lugar en el que consigue ver el semáforo en la dirección opuesta a su casa. Los demás están ocultos tras el grueso ramaje de los árboles. Apenas alcanzará a distinguir una luz del semáforo de la derecha, entre unas ramas cuyo espacio crea un círculo casi exacto, sólo estirando incómodamente el cuello lo suficiente para no tener que levantarse.
***
No escuchó la voz de su hijo gritarle desde el otro lado de la calle, ni sus pies corriendo hacia él, sobrecogido de horror al pensarlo inconsciente sobre la acera como un mendigo. Poco a poco sintió sus manos sobre sus hombros y cara, y su voz entrecortada fue acompañada de las húmedas palmadas a sus mejillas. Dézen apenas abrió los ojos y sonidos temblorosos de sueño, frío y confusión vibraron detrás de su boca cerrada. Ánke lo incorporó y apoyó junto a las escaleras sin dejar de interrogarlo, su angustia disminuía conforme su padre abría los ojos y respiraba tranquilamente, pero sin cambiar su expresión y voz anestesiada. La mente aturdida de Dézen sólo tuvo fuerzas para saberse en movimiento, apoyado en su hijo, cuando ya habían empezado a caminar hacia su casa. Las piernas respondían bien y no parecían sufrir el mismo adormecimiento que el resto de su cuerpo. Su memoria sólo retuvo calles y luces borrosas, la voz distante de su hijo Ánke, y una luz roja frente a sus ojos; no se sentía avanzar sin importar cuánto supiera que se encontraba caminando.
Con ayuda de su madre, Ánke le cambió de ropa y lo lavaron como pudieron con trapos. Tanto la esposa como el hijo hablaban, y Dézen entendía de qué hablaran, pasaban de la preocupación por su tardanza, el miedo previo a enviar a su hijo a buscarlo, y el disgusto actual por hallarlo en ese estado, como un ebrio que se ha perdido al volver del bar. A cada pregunta de qué había sucedido, respondía con sonidos como para que lo dejaran dormir, lo cual tornó el tono quejumbroso de su esposa en confusión y, finalmente, en miedo. Entonces remontaron sus preocupaciones sobre algún tipo de ataque o problema de salud repentino que lo hubiera dejado en esa condición, declarando en el acto que debían llevarlo al hospital. En seguida la madre y el hijo pusieron de cabeza la casa preparando todo lo necesario en el mínimo tiempo posible, y sólo cinco minutos después, estando listos para subirlo al auto, escucharon al padre y esposo decir algo que no entendieron. En vano intentaron hacerle repetirlo, y no queriendo perder más el tiempo, salieron rumbo al hospital.
***
—¿Cómo estaba…?
Y Ánke, desde el asiento del copiloto, volteó a mirar a su padre acostado en el asiento trasero.
—¿Cómo, papá?
—Síguele hablando, Ánke —la madre miró por el retrovisor, y luego hacia la ruta.
—¿Cómo qué, papá?
Dézen se sacude por los movimientos del auto y por los escalofríos.
—¿Cómo estaba el semáforo… cuando cruzamos la calle?
La confusión de Ánke ante tal pregunta hace que tarde un poco en hacer memoria y contestar.
Al escuchar la respuesta, Dézen lanzó una risa entre dientes casi como silbidos, tan suave que ni la esposa ni el hijo estuvieron seguros de haber escuchado algo. Tras dejar de reír, cerró los ojos y se quedó quieto.
***
Aún hace frío cuando Dézen sale de su choza hecha de palmas y queda expuesto a la leve oscuridad de la madrugada. Se acerca al lago para lavarse la cara y se dispone a ir a la playa. Camina entre las palmeras, entre las cuales las luciérnagas aprovechan sus gruesas sombras y los cocos percuten contra las rocas y la arena. Tantas veces ha recorrido el mismo camino hacia la playa que sus huellas han creado un estrecho camino, como un río sin agua, por el que sólo fluyen sus pies. Llega a la orilla en el momento en el que sale el sol, y en la desembocadura de su rio personal, a pocos metros de la orilla, se sienta a esperar.
Espera a que pase un barco, a que se sequen los mares, a que le crezcan alas, a que le salgan branquias.
Ahí espera hasta que el sol lo quema bien entrado el día. La arena se le acumula en la piel y en el cabello, la ropa es desgastada por el viento, los pies callosos por tantas fricciones. Todos los días hasta que el sol termina de esconderse, ni siquiera mira las estrellas antes de volver a su refugio, y al día siguiente repite su mismo camino, su piel recibe el mismo sol, su rostro el mismo viento, su cuerpo la misma arena.
Un día escuchó pasos amortiguados detrás de él. Otra persona, bien vestida de traje, adormilada pero serena, se queda de pie a la orilla del mar. Dézen lo observa mirar su reloj y el mar a intervalos. Finalmente este individuo se mete al mar y comienza a nadar hacia el horizonte. Dézen se levanta consternado apenas se da cuenta de que no se ahoga, ni se cansa, ni se inmuta por los peligros del mar. Se queda de pie por varias horas, durante las cuales un viento venido del norte comienza a fortalecerse muy lentamente. Luego escucha las risas y cuchicheos de una pareja que caminan casi uno sobre el otro, quizá un poco bebidos. El chico va haciéndole cosquillas, y la chica pegándole juguetonamente mientras se acercan a la orilla. Ambos dan una mirada descuidada al mar, y sus risas alcohólicas serían suficientes para encender la ira de un dios marino, si lo hubiera. No esperan más y se zambullen en el agua, nadando muy pegados, temblando y a veces dando la impresión de hundirse, pero Dézen una vez más los ve desapareciendo tras el horizonte. Ahora unas nubes ocultan el sol, el viento comienza a hacer bailar a las palmeras silbando entre ellas. Aparece junto a Dézen otra persona, una anciana, la primera que se detiene un momento a verlo y decirle algo que no entiende a causa del viento y de su baja voz. La anciana, al no obtener más que una mirada confundida y hasta algo idiota, decide meterse de una vez al mar y nadar hacia el horizonte. La anciana aún no ha desaparecido, ni Dézen ha cambiado su expresión, cuando por detrás de él llega caminando una muchedumbre desde la selva. Adultos, solos o con niños, ancianos, más parejas, gente con animales, sobrios y ebrios, pobres y ricos, tranquilos y escandalosos, llenan la playa en su camino a la orilla, ignorando la presencia de Dézen. Ya han empezado a caer frías gotas de lluvia, los vientos ahora golpean por todas direcciones a la multitud que apura el paso, y ahora no le dan ni un vistazo al mar antes de lanzarse sobre él cual pingüinos. Pero la lluvia se hace más fuerte y la gente no se termina, y llegan con sus mochilas, portafolios, bolsos, vestidos, pantalones, sombreros y gorras, y nadan para escapar de la ya tempestad. A Dézen lo golpean sin querer y ni siquiera lo sienten, el viento le hace entrecerrar los ojos hasta casi cerrarlos. Intenta caminar contra la corriente para volver a la selva, a su pequeña cabaña de palmas. Pero ese nuevo océano, de gente que se aprieta y se apura para meterse al agua, le impide llegar muy lejos, y accidentalmente recibe más golpes y codazos y pisotones, y la tormenta ya está derribando palmeras, haciendo bolar plantas e incluso los sombreros de esas personas. La arena sale disparada como agujas, Dézen intenta taparse los ojos y los oídos con su camisa roída, y por ver peor choca más y más con la cada vez más desesperada multitud. Ya no hay luz más que la de los relámpagos en el cielo, y el griterío de la multitud y los alaridos del viento son opacados por truenos. En esa situación cree ver, entre las sombras y los relámpagos, que la pared humana se vuelve cada vez más impenetrable, y con horror se da cuenta de que todo este tiempo, pensando en alejarse del mar, lo han empujado cada vez más cerca de él, y cuando se ve a escasos metros del oscuro mar, que parece tragarse a todos los que nadaban en él, cae rendido sobre la arena mojada, y en posición fetal intenta protegerse de las pisadas de la muchedumbre que ni siquiera entonces se fija en él. Se abraza y se retrae como si quisiera enterrarse.
Cree que han pasado horas cuando las voces de la gente y del viento empiezan a disminuir. Está tan empapado y tan aturdido que a duras penas distingue a los últimos rezagados que se precipitan sobre el mar, y con ellos la tormenta ha decidido también retirarse. Pero se queda en su pequeño agujero de arena hasta que comprueba que no queda nadie, hasta que ya no se oyen los silbidos ciclónicos ni ningún trueno a la lejanía. Entonces levanta la cabeza y ve muy claramente las estrellas guiñando desde el oscuro cielo. Respira aliviado e intenta levantarse, pero cae sobre sus rodillas. Se arrastra unos cuantos metros hasta que las fuerzas lo abandonan, y sin energía ni para quitarse la arena de la cara, se acuesta boca arriba, extendiendo los brazos y las piernas para aliviar su retraimiento.
***
Si se concentrara lo suficiente, podría imaginarse flotando en el océano del universo, en compañía de las estrellas.
[1] Dios del sol cuya estatua, famosa por sus ojos dorados, se encuentra en el centro del parque homónimo de Génd.
[2] El sufijo –li connota cariño.
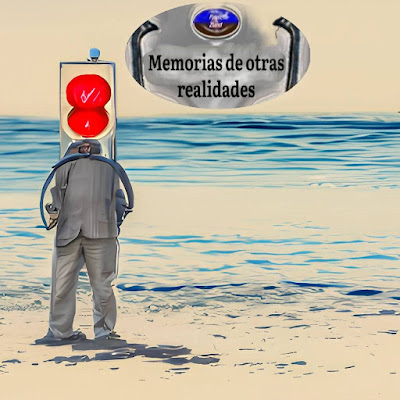





Como siempre, un relato que me atrapa. Gracias
ResponderBorrar